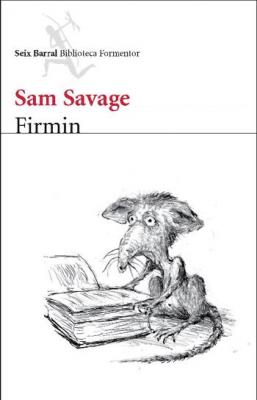Córdoba se vuelve mora al caer la tarde,
cuando las hordas de turistas se desvanecen
y las calles callan ante el sol muriendo.
Los muros de cal se enturbian
o fosforecen en un naranja embrujado
que observa tus pasos indecisos.
El Guadalquivir refresca el aire de otoño.
Brota de las teterías
el aroma a clavo, que se aferra,
y se aferra el incienso, que se derrama
de ventanas, en un baile silente.
Es entonces cuando comprendes
el orgasmo de columnas de la Mezquita,
el hondo latir de esta ciudad vieja
que ha visto todo lo que puede verse,
y hoy, que te ve a ti,
no te dejará escapar sin turbarte el alma.
Vieja, pero con un extasiado temperamento barroco,
negará el pulcro clasicismo que tu razón persigue,
emborrachándola de arabescos,
de mosaicos vibrantes que enmarcan el mihrab;
te cegará con iridiscencias,
esencias de Damasco, Constantinopla y Bagdad.
Riéndose, al caer la tarde,
te recordará que tú, a tu pesar, también eres barroco,
enredado en el rastro, limón y canela,
que una muchacha deja a su paso.